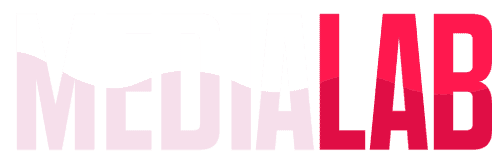Imagen: pixabay.com
I
En la oscuridad, mi luz de bengala iluminaba. Jessica y yo hacíamos círculos y figuras, mientras nuestra abuelita llevaba a la mesa el pavo. Los cubiertos de plata relucían, sin una mancha, ningún rayón. El mantel era blanco y brillante, sin arruga alguna que trajera caos a la fina cena de la familia. Los manteles individuales tenían un marco de motivos navideños; nochebuenas, cascabeles y moños color oro. Todas las mujeres sonreían de oreja a oreja en la cocina. Sus platillos competían para ser el más delicioso o el más elaborado. Quizá el mejor presentado. Mientras, los hombres bebían cubas y discutían temas que, a mis 10 años, no entendía. Hablaban, por ejemplo, sobre el nuevo gobierno de Calderón y la explicación que daba mi padre sobre su proyecto para el SAT ? ¿Qué rayos era eso??. Mi abuelo ponía discos de Blues y pop de los 50, suaves y tranquilos.
Mi prima y yo asomábamos la cabeza tras el sillón principal, mientras mi tío Fabián presumía que en las próximas elecciones su jefe ganaría, y por lo tanto obtendría un trabajo permanente con él. Se jactaba de ser un brillante político con un futuro prometedor; cuando mi prima dijo: “Pero casi nunca tienes trabajo”. Mi tío, avergonzado, respondió: “Bueno, así es la política. Dependes de tu candidato y no siempre hay elecciones”. Así son las cosas. Ese tipo de respuestas nunca satisface a un niño.
Jessy se puso roja y alzó las cejas. Un joven que no era de mi familia ?Joseph, quien al parecer acompañaba a mi tía Le? nos miró divertido y mencionó con tono altivo: “Pronto serán… ?se acomodó el cabello y sonrió vanidosamente? ¿Cuándo las casan, cuñados?—”. Mamá de inmediato volteó la mirada y sentí un enojo discreto, escondido. Reprimido. Todos los hombres rieron y yo les dije que no quería casarme, y no podían obligarme porque estaba protegida por mis derechos del niño, y así sería hasta los 12 o 13 años en los que la ciencia me declararía como una pubescente. Fabián “el gordo” soltó una risotada. “Tú siempre hablando raro”. De nuevo, todos se rieron.
Me fui, cansada de esos adultos que parlotean y nunca saben escuchar, que nos meten en situaciones incómodas e innecesarias por razones que “cuando crezcas entenderás”. Yo sólo sabía que la comida de mi abuelita “Coca” y mi tía Le era un placer delicioso, inigualable. Visitar esa casa, con todo y esos hombres incómodos, era como visitar un bello hotel donde sabía que me atenderían como reina. Todo olía a fresco y limpio, las sábanas en las camas eran suaves y todo estaba siempre impecable. Cualquier habitación estaba decorada con esculturas de porcelana (sobre todo hadas, animales de jardín y abuelitas con sus nietos) que no debíamos tocar ?pero siempre terminaba rompiendo una u otra, y aunque mi abuelita entrara en paroxismo, yo sabía que me seguía amando, y que siempre cocinaría las enchiladas que tanto me gustaban.
Lo que más valoraba de la casa (además de mi amada familia) era el cuarto de abajo, con libreros repletos de títulos tanto clásicos como curiosidades que las damas compraron para aprender a cocinar, la colección de discos de acetato de mi abuelo “Tata” ?Yma Sumac, Nancy Sinatra, James Brown… y una aberración de mi padre, un disco de break dance con el que alguna vez en los 80 bailó girando sobre su cabeza?, los números de Reader’s digest a los que estaban suscritos desde hacía décadas y muñecas que le habían dejado.
Mi prima estaba conmigo, aunque al bajar ahí la ignoraba. La sección de Gajes del oficio y esas historias de Héroes entre nosotros, eran más interesantes que los chistes verdes de Pepito que Jessica contaba. Claro que a veces entre tanto loco debíamos unir fuerzas. Odiaba las fiestas sin ella, los grandes platicaban conmigo y yo no quería explicarles nada de mí. Sacaba algún libro ?aquellos días devoraba la editorial Selector infantil? y esperaba que entendieran mi sutil señal de profundo interés por su discurso.
Al fin y al cabo, yo no era de esas niñas alegres y lindas. Me apenaban mis carcajadas de Tribilín, me sentía tosca junto a mi prima. Ella era muy bonita, como su madre, la tía Rita. Alta, güera y delicada; hija de un transportista importante del norte. Jessy era delgada y de cabello claro, era femenina, y el que no pensara hacía la vida muy sencilla para ella. Yo… yo me recuerdo ancha y “llenita”, como mi abuelita le decía a la familia en susurros. Mi piel… oscura, y mi nariz era prominente. Mis lentes y mi manera aparentemente extraña y educada de hablar, al parecer me volvían un ente extraño que no merecía ser tomado en serio. Ni hablar de mi sangre. Mamá venía de una delegación pobre, una familia “vulgar” y “violenta”. Mi otra abuela, sin embargo, me parecía tan linda como la paterna. Mis tíos eran ciertamente irreverentes y algo agresivos en su hablar, pero nunca me trataron mal.
Sólo sé que esa noche nos fuimos temprano. Mamá estaba muy enojada, y creí escucharla llorar. Su platillo no recibió mucha atención, y la vi muy esmerada al prepararlo. El vestido que tanto le llevó escoger no fue apreciado. Rita era siempre la más halagada. Mientras, yo leía a oscuras en el asiento de atrás; esta vez ni siquiera me regañaron por lastimar mis ojos ni me pidieron que apagase mi luz. Saqué el itacate que me dio Coquita, y en menos de media hora me comí lo que debía haber racionado al menos para un par de días. Miré por la ventana y noté una construcción privada junto al lago. Era enorme y bonita. Parecía una basílica medieval, con muros de piedra volcánica. Si todo salía bien, esa sería mi nueva escuela. Pronto mis ojos se cansaron, con mucho dolor dejé caer a Kafka y caí dormida.
Unas semanas después debía quedarme con mi abuelita. Mi prima se unió a la fiesta. Por la tarde, el hombre de la fiesta invitó a Le a salir. Tata sugirió que los acompañáramos, y con la promesa de dulces y palomitas accedí. Antes de irnos, Jessy me llevó a la fuente del jardín. Vi el fondo de la fuente, y en ella Jessy había arrojado pétalos, ramitas, monedas y un dije. “¿Para qué es todo esto?” pregunté. Sonrió con dulzura, señaló a Le y al tal Joseph y susurró: “Es un hechizo de amor”.
Ya en casa, corrimos a la cocina. Todos comían y platicaban, y creímos estar en el momento adecuado para dar las buenas noticias: ¡nuestro hechizo había funcionado! “¡Mi tía y su novio se besaron en el cine!” gritó Jess emocionada. Yo esperaba explicar cómo los habíamos hechizado, pero en realidad la noticia fue recibida con hostilidad. Primero los miraron a ellos y luego a nosotras. Creo que todavía no era su novio.
II
Era sábado por la mañana, y la familia miraba la novela. Estaba sentada en el piso, esta vez Jessy no estaba.
De la cocina salieron gritos, al parecer del ahora novio de Le:
? ¡ESTÁ ASQUEROSA ESTA SALSA!
Acto seguido, algo de cristal azotó el piso. Uno. Dos. Tres golpes. Tres y un gemido. Todos permanecieron en silencio, su indiferencia me hizo mucho ruido.
Cuando acabaron los comerciales, miré la actuación artística que puede ofrecer una estrella Televisa. Sentía una fijación por sus gestos exagerados y el deprimente guion, me preguntaba cómo los demás podían comprarse una historia tan cínicamente montada, sintética. Una fórmula. Enfoqué mi atención a María Rigoberta, maltratada por el feo y pobre novio que no la merece. Me divertía su timbre y me levanté, me paré frente a la tele e imité sus gestos y ademanes. Estaba lista para hablar como ella con el primero que se me cruzara, cuando mi tía salió silenciosamente de la cocina, miré al vacío, puse una mano sobre mi frente, incliné mi espalda hacia atrás, y grité: “¡NO NECESITAS DE NINGÚN HOMBRE PARA SER FELIZ! Eres independiente, haz tu vida”.
No recibí el aplauso que esperaba, en cambio miraban a Le, y ella me miraba a mí. No sé si su mirada era de sorpresa, desnudez incómoda, o si reflejaba alguna crisis existencial por la que pudiese estar pasando en esos segundos. “¡Ay, Itzel! ¡Siempre tan chistosa!”, dijo mi abuela, y todos carcajearon.
III
Lancé al suelo mi suéter de uniforme, era enorme y picaba. Mamá no respondió mi saludo. Grité una, dos, tres veces. Sólo escuché algo parecido a un aullido de dolor. Subí y mamá estaba en mi cuarto.
“Tu papá se fue”.
Corrí al cuarto de mis padres y abrí el clóset. Las corbatas de padre no estaban. Busqué en cada cajón. Nada de él quedaba. — ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde rayos estuve estos años, que todo esto es tan ajeno a mí?? Diablos. La puerta, dejé la puerta abierta. Corrí a cerrarla y regresé con mamá. Ni siquiera me dolía. Yo no conocía a ese señor. Nunca estaba. Pero al parecer mamá sí, y le era muy importante. Las lágrimas de mamá fueron lo detestable, lo doloroso.
IV
Esta navidad sería la última en casa de Coquita. Me despediría del librero y los acetatos. El padre de Jessy, “el gordo”, llegó con otra mujer y dos nuevos niños. El hombre que hace un par de años vino con mi tía Le, era ahora su esposo. Jessy y yo crecimos mucho. A mis 14 años había logrado adelgazar y para sorpresa mía parecía más femenina. Tal vez por eso Joseph no dejaba de mirarnos. Cargaba a Jessy y la abrazaba demasiado. Intentó acercarse así conmigo, pero me sentía incómoda. Decidí irme sola a leer las revistas de mi abuela, como siempre.
Probablemente ya no vería tanto a mi prima, sus padres también estaban separados. Con todo y eso, no me sentía sola. Pronto entraría a otra escuela, y al privarme de tanta tentación ?la comida de mi abuelita?, no sería tan difícil bajar de peso. Llevaba varias semanas comiendo sólo una manzana al día, y no quería que mi esfuerzo no significase nada. Puse en el tocadiscos a Donna Summer, esperando silenciar las voces de mi familia, criticando a cualquier mujer que no viviese para servirle a su esposo e hijos. La puerta se entreabrió. Era Jessy. Por primera vez la vi vulnerable, lastimada.
Quité mi bolsa de la silla, para que se sentara. Vio mi revista, con Obama en la portada. “¿Qué te pasa?”, pregunté. Se acercó y me dijo todo lo que los adultos callaban. Su madre dejó a mi tío, su alcoholismo era intolerable. Rita, sin embargo, había encontrado el amor en uno de sus compañeros de trabajo; o al menos eso es lo que ella había escuchado en las pláticas entre Rita y sus amigas.
Tristemente, la nueva mujer de mi tío compartía el nombre con mi prima. Era muy bella, y tan femenina como Rita. Pero había algo en ella que no me agradaba. Quizá era que Rita era de las pocas mujeres que hablaban cosas interesantes, más allá de lo doméstico. La Jessica intrusa ?toda una lamia? llegó contándonos sobre su nueva bolsa y las faltas morales que sus vecinas cometían. Sensatos y sinceros comentarios por parte de alguien que trajo una nueva prima a la familia, una niña con la sangre de mi tío, y otro chico con un padre misterioso y desconocido.
Salimos al patio y encendimos nuestras luces de bengala. Observábamos la luz mientras mujeres mecánicas limpiaban las copas. Escuché a Le decir: “Olimpia ?mi madre? salió de vacaciones mientras las niñas estaban con su papá. Probablemente algún hombre le pagó el viaje”. Algo incómoda, me propuse expresar en la cena que mamá había salido con sus amigas. El mantel era blanco y estaba almidonado. Los mismos manteles finos estaban en cada uno de nuestros lugares, con sus respectivos cubiertos de plata. Abuelita llevó el pavo a la mesa. ¿Por qué tanto ahínco en tener una vajilla resplandeciente cuando su libertad estaba opacada? Todas las mujeres sonreían de oreja a oreja en la cocina, sus platillos competían para ser el más delicioso, o el más elaborado, quizá el mejor presentado. Pero ahora esas sonrisas no me parecían hogareñas y cálidas. Me parecían macabras.
Mientras, los hombres bebían cubas y discutían temas que a mis 14 años ya entendía. Hablaban, por ejemplo, sobre cómo Joseph trabajaba con el Sr. Alberto Baillères (pero omitían claro que ni siquiera trataba con él, pues un tercero daba las órdenes del economista) y Fabián callaba a mi abuelo porque estaba seguro de que su cotidiano discurso político nos interesaba más que las anécdotas del abuelo Tata.
En la cocina, miré a las mujeres de mi familia. ¿Qué tanto pueden despreciarse? Me acerqué a Coca, la más sensata.
“¿Está llorando abuelita?”
“Esperaba esto de Olimpia, no de Rita”
Sentí la sangre subir a mi rostro. “Me alegra que ninguna sometiera su voluntad a la de un hombre. Un hombre o cualquier otra persona”.
Ella me miró ofendida. Yo miré el estante, y vi una patata podrida.
“Abuela, ¿eres libre?”
Melissa Juárez
***
 Melissa Juárez trágicamente nació 30 años tarde (se perdió de Margaret Mead y la revolución sexual, Woodstock y la vida sin redes sociales ni celulares) y estudia Comunicación en la UP, aunque en unos años también será psicóloga. Sus ídolos son Baudelaire, Mick Jagger y Otto Dix; pero tiene gustos culposos como Kesha y Galatzia. Sueña con conquistar a cierto hippie y cambiar al mundo, aunque sabe que una de esas voluntades es un imposible. Ya está cambiando al mundo.
Melissa Juárez trágicamente nació 30 años tarde (se perdió de Margaret Mead y la revolución sexual, Woodstock y la vida sin redes sociales ni celulares) y estudia Comunicación en la UP, aunque en unos años también será psicóloga. Sus ídolos son Baudelaire, Mick Jagger y Otto Dix; pero tiene gustos culposos como Kesha y Galatzia. Sueña con conquistar a cierto hippie y cambiar al mundo, aunque sabe que una de esas voluntades es un imposible. Ya está cambiando al mundo.
Puedes leer más relatos en la revista Zaguán literario.