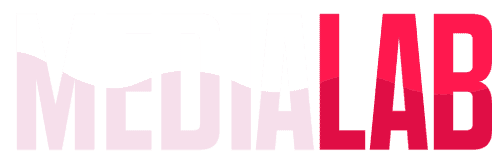Como nobleza obliga, y pese a no tener nada de noble, deseo agradecer a Elisa Nájera, directora editorial de DiarioUP, por ofrecerme la posibilidad de escribir en este espacio.
Lo agradezco doblemente porque, además, ya me estaba oxidando. No podría ser de otra forma después de haberme pasado seis años redactando conferencias de prensa, prólogos, discursos, cartas, oficios y hasta pésames. Fue una época muy curiosa de mi vida pues, además de divertirme mucho, aprendí a escribir con corrección y a confiar en mis dotes para hacerlo. Pero como no hay alegría que dure cien años, lo que empezó siendo un reto emocionante terminó por convertise en una operación tan rutinaria y frustrante que decidí dejarla por la paz. Curiosamente, en todo ese tiempo sólo hubo una cosa que jamás cambió: el «síndrome de la hoja en blanco».
Al día de hoy lo sigo padeciendo. Y es que cada vez tengo delante de mí una hoja en blanco, me pongo mal. Aunque no tenga ojos, siento que me mira de manera retadora, como diciéndome «a ver que tonteras escribes en mí», y que cada vez que hago alguna corrección, su boca imaginaria me lanza una carcajada enjuiciadora y socarrona. Así que no me queda más opción que recurrir al recurso de decirme una y otra vez que un trozo de papel o una pantalla no van a poder conmigo hasta que consigo aburrirme o convencerme. Cuando ocurre lo segundo, entonces suelto la mano y empiezo a escribir sin parar ni mirar atrás.
Y es que las hojas en blanco son un problema mayúsculo al tiempo que un compromiso. Afirmo lo primero porque su vacío nos intimida, más aún en un país como México donde los espacios, por muy pequeños que sean, nos causan tanto pánico que nos sentimos en la obligación de llenarlos como sea. Somos débiles es cierto, pero si tenemos un poco de sentido común sabremos que reconocerlo no es suficiente. Si vamos a llenar todos los vacíos del mundo, al menos debemos pensar con qué lo haremos. Aquí es donde entra el compromiso.
Si lo reflexionamos por un momento comprendemos que un papel prístino o una pantalla pálida nos confieren el poder de la creación, nos convierten en pequeños -tampoco hay que exagerar- demiurgos que tienen el poder de representar su entorno a través de la libertad, la palabra escrita y la imaginación. Casi nada, ¿verdad?
No me queda la menor duda de que el «síndrome de la hoja en blanco» es una muestra de los tiempos que vivimos. ¿Quién nos entiende? Siempre nos estamos quejando de que nos quieren limitar nuestra autonomía, de que no somos completamente libres para actuar y decidir y, curiosamente, cuando un pequeño pedazo de papel nos la ofrece, nos abrumamos tanto que nos quedamos pasmadotes.
Escribir duele y, por si fuera poco, demanda a uno un cierto gusto por el sufrimiento, pero hay que reconocer que también se trata de una de las actividades más divertidas y gratificantes que existen.