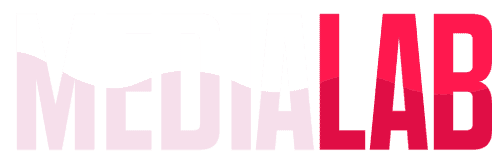El sol arde seco sobre las cabezas de los capitalinos, que corren de un lado a otro de la ciudad, como en cualquier otro viernes de quincena. Tráfico, cláxones, hombres de traje y el metrobús como lata de sardinas sudadas. Las calles están alfombradas de lila como siempre en Pascua y los árboles vuelven a uniformarse de verde. En los puestos de tacos callejeros la gente se amontona, como se amontonan en el pavimento los baches y los puntos negros que alguna vez fueron chicles. Los edificios altos son testigos de la nata de smog que no permite ver los volcanes el día de hoy.
Pero en un punto exacto, en las afueras de la gran ciudad, todo aquello no se escucha. Es un punto aislado del estrés y los semáforos. Unos largos dedos bailan sobre las teclas blancas y negras de un piano recién afinado. Una nota sigue a la otra como brincando. Como juegan los niños en un parque. Fluye. El corazón del pianista y la música se unen.
El cielo arriba del jardín es un azul realmente profundo. En el jardín, una jacaranda se estremece porque la melodía es más dulce que cualquier otra. Qué día tan propio de abril. Todo parece estar en sintonía.
Él tiene los ojos cerrados.
Es el himno de un alma. La brisa respira y con ella baila el castaño claro y lacio, alborotado, libre. Al girar, el viento hace un torbellino, traduciendo el sonido armonioso, el cual nos remonta a varios años atrás.
Las notas son graves, claro que denotan suspenso, hablan. Es mayo, se acerca junio. ¿Y de qué se trata el mes de junio? Es el mes de las graduaciones, la época de los cierres, de los espíritus esperanzados y las promesas. Un corazón enamorado que promete no olvidar. Los lazos, cuerdas flojas, que tiemblan y aunque se proponen y se juran no romper y rendirse, están llenos de dudas. Junio es mes en el que todo brilla. Pero como dice el dicho: “no todo lo que brilla es oro”.
¿Alguna vez has estado en un trampolín de diez metros, con adrenalina invadiendo tu estómago, sabiendo que cuando dejes de pensar en el riesgo será cuando te atrevas a saltar al vacío? ¿O has estado a punto de entrar a presentar un examen final, con el estómago hecho guacamole, queriendo simplemente hacerlo y ya, y que todo acabe? ¿Has sentido el alivio una vez que cumples con tu reto? ¿Has sentido el desahogo que viene cuando las mariposas se van?
Yo creo que el pianista sí. Y así fue como se sintió aquella tarde de mayo en la que unas cuantas gotas de alcohol en las venas durmieron sus mecanismos de defensa. En el que su corazón latía amenazando: hable ahora o calle para siempre. Y entonces eso hizo, le dijo todo.
El piano nos cuenta cómo hubo reciprocidad, pero también responsabilidad. Hubo cautela, sentimientos genuinos, ni una sola barrera de mentiras o hipocresía. Ella le dijo que los sentimientos no podían haber sido unilaterales. Pero también había un cronómetro. Una cuenta atrás. En sus marcas, listos… Porque el año se terminaba, el final se acercaba.
Luego hubieron unos balazos, y la canción se vuelve grave y tenebrosa. A pesar de lo que dijo, ella se volteó y lo apuñaló por la espalda. Y derramó sangre azul. Pero todo eso puede ser solo un piquete de mosco si cabe el perdón. Y el corazón del pianista era enorme y generoso, entonces la perdonó.
Sus ojos son cafés, su sonrisa es enorme, casi del tamaño de su nobleza. Suspende la música al recordar el momento, abre los ojos y el árbol lila lo ánima a seguir contando la historia. Y la música, con toda sinceridad, continúa con el cuento del niño que quería tocar el piano y quería aprender a amar.
¿Alguna vez has ido a Roma, te has maravillado ante los monumentos que han visto milenios de historia, pero encontrado con una Fontana di Trevi en remodelación, sin agua, sin chiste? ¿Alguna vez te has sentido solo a pesar de estar rodeado de gente? ¿Alguna vez has mendigado contraseñas de Wi-Fi, para poder contactar a quien ocupa tu mente día y noche?
Yo creo que la dueña de la canción sí.
Y por eso regresó a él. Porque estando en Roma se sintió sola en medio de una multitud y los pensamientos la llevaban a él. Porque en sueños, en el silencio y a la hora de meditar, una voz que no es de este mundo le aconsejaba que no perdiera su amuleto de la buena suerte. Si tenía una brújula, era para que la usara. Si tenía un amigo, tenía un tesoro. Y a veces hay cosas que brillan y que sí son de oro.
Poco a poco los acordes se van silenciando, al son del otoño, las hojas coloreadas, el rojo vivo y al final la nieve. La vida que el hombre que tocaba el piano solía vivir antes parece más como un sueño, como alguna otra dimensión. Pero si hubo una vela que nunca se apagó, ni siquiera en la víspera de Año Nuevo, era la de ella.
Incesante, constante, perseverante.
La esquina de la boca del pianista se curva ligeramente al recordar esto. Sus dedos y su espíritu aventurero continúan tejiendo esta burla al silencio. Son una oda a la victoria de una dulce amistad.
Las notas una a una, una a una, en una dorada cabalgata. La jacaranda entiende y baila con ellas. La melodía brilla. En el piano descansa molesto un cenicero con cigarros degollados. Y entre las cenizas hay cubitos de hielo en donde se refleja un invierno que se comienza a derretir. Un congelado mes de febrero.
¿Y de qué se trata el mes de febrero? Claro que en el día 14, todos sabemos: chocolates, rosas, miel, dinero, globos, gente enamorada con la cabeza en la estratósfera; y el club de los escépticos con las rodillas en el pantano de quien no sabe ni lo que espera.
¿Pero habías oído hablar del día 20? Sí, el 20 de febrero.
Para el pianista y su Dulcinea era el día en el que se prendían los faros de las calles, la neblina se disolvía, y todos los cronómetros se ponían en sintonía. Porque él anunció con transparente esperanza que pronto iba a regresar, y que aunque ella no era la única razón para hacerlo, sí era el motor que lo tenía inquieto. Quería verla, quería desenredar lo que alguna vez dejó atado.
El árbol escucha y se detiene interesado. Sígueme contando el cuento, no sé en qué va a terminar. Como cuando ves una película predecible y estás seguro de que te imaginas el final, pero luego la trama da un giro inesperado y el guionista te atrapa.
Hay unas luces de bengala muy particulares que duran solo nueve segundos. Son las cortadas de hoja en los dedos. El tímpano de la destinataria se agudiza, quiere escuchar música clásica. Llegan de cuando en cuando, a lo largo del día, en especial en la noche. Son el agua caliente en una tina. Son incienso, un masaje en la espalda, una cabina que aísla el ruido de la sucia ciudad. Son la voz de su músico enamorado cada vez que se la manda y atraviesan 4000 kilómetros en lenguaje binario.
En esta historia también había una guitarra, y la guitarra era ADN. Porque cuando era niño, antes de ser pianista, aprendió a tocarla. Pero también es juventud, también es ingenuidad. El pianista tocaba el piano hoy en día porque el piano era novedad. La guitarra era parte del alma bohemia, el piano era la voz, un poco más grave, un poco más seria, un centímetro más de Él.
Si algo había aprendido al pasar los años y al ir y venir la gente, era que la vida es un rompecabezas, con más de un solución, que el amor es una elección, la filosofía es un cuento, las mentiras son una droga, y el pianista, hoy, se había convertido en su canción.
Y es que la historia del pianista y su enamorada continuaba y continuaba. Y hubo un invierno muy largo. Y hubo un eclipse de sol. Porque la noche, porque la fiesta, porque las prioridades, porque mi amigo el alcohol. Y es que a veces se sentía cómo la razón, con mano firme, tomaba las riendas. Y es que el pianista no tocaba tan bien el piano todavía. Es que la infancia del niño ingenuo se interponía. Es que ninguno tiene una bola de cristal. ¡Perdóname, no tengo telepatía! Y los abrazos de bienvenida, los aeropuertos y las lagrimas de adiós se repetían y se repetían. Aún en el silencio más cruel, una luz roja, diminuta, parpadeaba…
La gente amontonada pide tres tacos de longaniza, la marchanta echa la masa a la alberca de grasa. El pianista abre los ojos de golpe.
Hay tráfico de aviones en el embudo de este aeropuerto que todos dicen que está ya obsoleto. Aterriza un 777.
Las notas brincan revitalizadas, son cada vez más hermanas, son cada vez más niñas, son cada vez más veloces. Ya va a llegar el día.
Ting. La voz del capitán agradeciendo. Ya se pueden bajar. La ola de gente de trabajo, que tiene escala, familias completas. La cola de migración, la banda de las maletas, la alfombra gris y una estampa en el pasaporte.
Bienvenido, paisano.
El viajero de este cuento hace fila, presiona el botón, medio segundo de suspenso y, gracias al Cielo: luz verde. La maleta pesada detrás de él viene empachada de ropa sucia. En la espalda su guitarra y en la cartera una foto, una herradura y una carta. Amuletos que no soltaría.
Se abren la puertas corredizas.
Y por fin. Se miran. Frente a frente. Un pianista de alma desgreñanda e incansable amor para repartir y una niña. Una niña que con mente de números y de calendarios analiza y analiza qué va a pasar, quién va a perder.
La música se calla. Un silencio perturba y vibra quieto en el jardín. El pianista se levanta y parece que se va a ir. La jacaranda lo detiene y le pregunta que cuál es el final, en qué fueron a parar.
El pianista contesta que no conoce el final. Que este es un cuento que no cuenta un pianista. Que lo cuenta una escritora, escondida detrás de una calculadora, acerca de una niña y un niño, que en el último segundo de una infancia vieron la verdad. Y que la niña ya no era una niña, era una conductora que se las arreglaba sola, que sabía decir que no al color rojo y al azul. Y que sabía leer un corazón. Y el niño esta vez ya no era un niño.
Era un hombre.
Era el hombre que tocaba el piano.
Maria Consuelo Bolio: la autora
 20 años. Estudiante de Comunicación apasionada de la fotografía y de escribir cuentos. Las rimas y los ritmos visuales en el lenguaje la obsesionan. Ama las alturas, ver nubes, practicar yoga, correr y pasar tiempo al aire libre en medio de la nada. Las playas solitarias y los bosques son definitivamente los mejores lugares para estar. Tiene cinco hermanos. Una vez al año busca colaborar en algún tipo de proyecto social. Cree que tiene la responsabilidad de poner su granito de arena en el mundo. Es defensora de la vida desde el momento de la concepción y cree en Dios. Sigue esperando su carta de Hogwarts.
20 años. Estudiante de Comunicación apasionada de la fotografía y de escribir cuentos. Las rimas y los ritmos visuales en el lenguaje la obsesionan. Ama las alturas, ver nubes, practicar yoga, correr y pasar tiempo al aire libre en medio de la nada. Las playas solitarias y los bosques son definitivamente los mejores lugares para estar. Tiene cinco hermanos. Una vez al año busca colaborar en algún tipo de proyecto social. Cree que tiene la responsabilidad de poner su granito de arena en el mundo. Es defensora de la vida desde el momento de la concepción y cree en Dios. Sigue esperando su carta de Hogwarts.